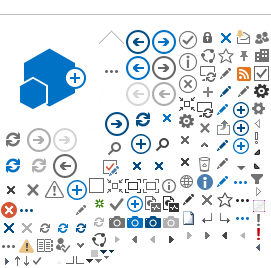El objeto emblemático de nuestra independencia será motivo de variadas interpretaciones a partir de un relato audiovisual en el que personas de diversas disciplinas comentan su percepción sobre el florero ligado a la anécdota de la reyerta y a las derivaciones de la búsqueda de independencia.
¿Florero o ramillete?
En algunos documentos que registran los hechos del 20 de julio de 1810, aparece mencionado el florero en el incidente, mientras que en otros se habla de “adornos”, un “charol” o de un “ramillete”. Según el Diccionario de Autoridades de 1737, el ramillete es “metafóricamente una especie de piña artificial de dulces y de varias frutas que se sirven en las mesas y sus agasajos” Por otra parte, ramilletero, se llama también a una “especie de adorno que se pone en los altares, formado de una maceta o pie, y encima diversas flores de mano, que imitan un ramillete.” Estas definiciones no se modifican en el mencionado Diccionario desde la versión de 1737 hasta la de 1817.
No se vuelve a saber de él sino hasta 1882, cuando es donado al Museo Nacional de Colombia por el artista Epifanio Garay (1849-1903). Al respecto se escribe en el Diario oficial del 23 de enero de 1882:
“Asegúrese con pruebas que merecen completo crédito que es el mismo que dio origen a la famosa reyerta del 20 de Julio de 1810, entre el español José González Llorente y el patriota Antonio Morales. En la base se encuentra la firma que él (Llorente) acostumbraba en esta época. El señor José María Espinosa, testigo de los acontecimientos del 20 de julio del año expresado, ha reconocido la taza como la base de florero que dio lugar a la memorable contienda y como tal fue tenida por el señor Manuel Manrique en cuyo poder estuvo por largo tiempo”.
La iconografía:
Con base en el estudio iconográfico fue posible determinar que el florero de González Llorente presenta en las figuras y demás componentes del diseño heráldico los símbolos de Carlos III, Rey de España quien gobernó entre 1759 y 1788. En la parte superior se observa una corona real, en la que se evidencian una decoración minuciosa que insinúa las incrustaciones de piedras preciosas y en la base de la diadema, hojas de acanto. La composición emblemática está rodeada por el Toisón de oro, (la palabra toisón viene del francés que significa “vellocino” o piel de carnero), insignia otorgada desde 1504 a todos los monarcas españoles que consiste en un collar de eslabones azules y rojos entrelazados y remata en un cordero dorado. Ha hecho parte de la heráldica nacional española desde el reinado de Carlos I (1516-1556) hasta el de Carlos III (1759-1788). Además, las caras de los escudos se encuentran entre un follaje, rocas, un fragmento de un libro y de todo ello sobresale una serpiente.
El objeto:
Las investigaciones indican que el florero fue fabricado en La Real Fábrica del Buen Retiro, fundada en Madrid por Carlos III en 1759, que tuvo su origen en la fábrica de Capodimonti (cumbre del monte) ubicada en Nápoles, sur de Italia, de donde se trasladaron a la capital de la península ibérica, artistas y operarios, así como moldes y materiales. La marca que identifica la manufactura del Buen Retiro, usada ya por Capodimonti, es la flor de lis, inscrita en el reverso de las piezas en azul, negro o verde. Aunque en el florero no se ha encontrado la marca, sí se reconoce la flor de lis en los escudos de Carlos III, pero más como parte de la decoración del objeto y no tanto como su sello de fabricación.

***
¿Todo por un Florero?
Daniel Castro Benítez
Las encrucijadas de la Colombia republicana tienen su punto de partida en 1810 y aún parecen irresueltas. Un objeto –el histórico florero de Llorente- está en boca de cualquier ciudadano cuando nuestro espíritu conflictivo e inconforme busca la razón del debate, la causa de la disputa, el origen de la reyerta. Un símbolo del cual todos hablamos pero muy pocos conocemos.
La herencia histórica en la que se ha centrado el inicio de nuestra vida republicana gravita en torno a ese objeto, o mejor, a lo que se supone fue la ruptura del mismo, sin que esto se haya comprobado con certeza, en unas circunstancias que todos los colombianos parecemos conocer a través de la tradición del grito de independencia enmarcado en la fecha del 20 de julio de 1810.
La independencia de la que se habla hoy de manera homogénea y con casi un único sentido, era un concepto que tenía múltiples facetas durante el siglo XVII y en los primeros años del siglo XIX. Unas veces era entendida como la libertad máxima, otras veces como la circunstancia en la que no se depende de nada, y en otros casos era asimilada al libertinaje, lo cual no tenía ningún tipo de connotación positiva. A sí mismo el término tamben estaba vinculado a una nueva representación, en la cual al no existir cabeza visible, pues el rey había sido depuesto por Napoleón en su invasión a España en 1808, se debían reasumir los derechos de soberanía, los cuales recaían en el pueblo.
Si bien, la crisis fue evidente en la misma península, los efectos en los virreinatos tenían otros componentes en los cuales, en la estructura social del Nuevo Reino de Granada aparece en el estamento superior la figura del criollo o español americano. Como hijo directo del español peninsular y sin ninguna mezcla de raza, “el atributo para unos, o pecado para otros, era haber nacido en América: mancebo o manchado de la tierra”.
Este criollismo fomentó un espíritu de rebeldía contra el “mal gobierno” de las autoridades coloniales con ejemplos como los levantamientos comuneros por efecto de los impuestos en 1791 o la revolución de los pasquines. Más tarde esa inconformidad estaría alimentada por la formación intelectual que gran parte de un grupo de jóvenes obtendría de los colegios de Bogotá, Tunja, Popayán y Cartagena quienes intervinieron en las primeras fases de la contienda ideológica y militar. Otro factor determinante y protagónico que contrastaba con los criollos ilustrados y descendientes españoles en estos años de inconformidad fue el mismo pueblo. Tal como lo menciona la historiadora Margarita Garrido, “el pueblo fue tenido en cuenta en un inicio, pero una vez comenzó a manifestarse con sus propias maneras, fue desautorizado, excluido y considerado ignorante.” Al pueblo se le convoca, pero se ignora a la plebe.
Es por lo tanto que la transformación política que se hizo evidente en los múltiples espacios de la sociedad no fue exclusivo de la capital del virreinato en 1810. Otros tantos reclamos fueron levantados antes en Cartagena (22 de mayo), Mompox (2 de julio), Cali (3 de julio), Pamplona (4 de julio), el Socorro (10 de julio), que condujeron a la búsqueda de una autonomía y reasunción del poder.
Hoy en día estas fechas y sus respectivos símbolos son legados de una idea de independencia que se transforma según quien la asuma suya: Ciudadanos, instituciones, estados o gobiernos. Por lo tanto, un nuevo museo para la independencia, se encuentra en la obligación de revisar de manera plural e incluyente dichas motivaciones.
Ocampo López Javier.
El proceso político, militar y social de la independencia, en Nueva Historia de Colombia. Tomo 2. Planeta. 1989.
Garrido Margarita.
Reclamos y representaciones. Variaciones sobre la política en el Nuevo Reino de Granada.1770-1815. Banco de la República. Bogotá. 1993